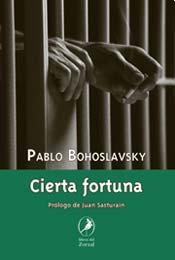Presentación de Cierta fortuna
Me han invitado a participar de la presentación del libro Cierta fortuna de Pablo Bohoslavky, gesto que agradezco y para hablar de este libro de relatos, creí adecuado tomar como punto de referencia dos conceptos que pertenecen, uno a un escritor y otro a un antropólogo. Lo hago porque entiendo que ambas afirmaciones constituyen en gran medida los ejes que están presentes en Cierta fortuna y porque, creo, me permiten compartir con ustedes mi lectura del libro que hoy se presenta.
Dicen que cuando se le consultaba acerca de la identidad del personaje de su célebre novela, Flaubert respondía: “Madame Bovary soy yo”. Esta respuesta entraña uno de los temas más discutidos y analizados por los teóricos de la literatura. Se trata de la relación autor, narrador, protagonista, cuestión que remite a un vínculo que por momentos resulta complejo desentrañar. ¿Son la misma persona? ¿Hay algo de cada uno de ellos en cada uno de ellos? ¿Cuánto de autobiográfico hay en un texto de ficción? ¿Hasta qué punto la ficción no se contamina con episodios de la vida privada de quien escribe?
Tal vez no sea pertinente en esta ocasión intentar una respuesta a estos complejos interrogantes, sin embargo, Cierta fortuna, requiere, al menos, algunas aproximaciones a estas preguntas porque su lectura así las reclama.
El registro autobiográfico que en mayor o menor medida contiene toda ficción es, él mismo, un tipo particular de ficción y es, también, un lugar de encuentro consigo mismo. El yo narrativo y lo que va relatando y el yo y los personajes son creaciones pero al mismo tiempo son hechos o acontecimientos que se descubren o se redescubren, que se buscan en el afuera pero también en el interior de ese yo que por momentos mira la escena, por momentos está en el centro pero que nunca es indiferente ante lo que relata. Si además pensamos que todo producto creativo tiene un destinatario, si una vez que el libro sale del encierro y se muestra y busca que otro lo lea y en ese acto lo resignifique, entonces, quien escribe estará frente a alguien que también interpreta y reescribe esa o esas historias. De modo que en este triángulo casi amoroso, lector, autor y texto se reúnen e inician un proceso sumamente productivo como es el de tejer entre los tres una nueva trama narrativa. Pero si, además, el lector reconoce datos o hechos como elementos verificables del autor real, entonces, el lector acuerda que autor/narrador/protagonista son uno, es decir, pacta el nivel autobiográfico. Sin embargo, no siempre es necesario conocer esos acontecimientos externos para establecer esta relación, ya que muchas veces es la propia lectura la que genera el efecto autobiográfico, de modo que en este caso el propio lector es el que le atribuye el valor de tal al relato en cuestión.
Cierta fortuna alberga, creo, los dos niveles. Por un lado, el narrador disemina marcas vinculadas con una etapa de su vida, como es el hecho de su secuestro y posterior detención, referencia claramente identificables con la vida del autor real. Están presentes, además, un sinfín de alusiones a espacios y tiempos que tienen el triste valor de guiar al lector por momentos y lugares que aluden a etapas duras de la vida argentina y de la que muchos lectores somos contemporáneos. Las referencias al penal de Rawson, los tortuosos itinerarios que debían realizar los que querían ver a sus hijos, los mecanismos perversos de quienes se pensaban y vivían como dueños de la vida de hombres y mujeres de ese “microcosmos sin fisuras” que tan hábilmente está presentado en el libro que lleva la firma de Pablo Bohoslavsky, acercan al lector a un tiempo de dolor y sufrimiento. Pese a ello, la escritura frontal, directa y hasta despojada que caracteriza a este libro se permite por momentos distensiones que provocan en el lector un cierto alivio, una cierta fortuna para poder sonreír y así morigerar la tensión que produce la historia, como sucede, por ejemplo, en “Ciencia e ideología”. Su habilidad narrativa -y tal vez su pensamiento matemático (otra vez lo autobiográfico)- le permite estos rodeos, rodeos que el lector agradece porque él también se distiende ante el espanto y la injusticia.
En alguna ocasión Pablo Bohoslavsky dijo que su libro no tiene el carácter de testimonio, y tal vez sea así, al menos en el sentido que le dan los teóricos del género, ya que no está presente el propósito de darle voz a los sin voz. Creo, más bien, que se procura -y se logra- recuperar el vigor de la suya, para abandonar el silencio o la confesión entre amigos, entre familiares, y hacer visible la historia, para exhibir el cuerpo en toda su dimensión. De modo que, como todo acto creativo, el relato toma sus propios rumbos y se le escapa de las manos al autor. Y deviene testimonio en el sentido de dar a conocer, de hacer partícipe al lector de lo que se cuenta. Y en este acto de despojo de lo privado para hacerlo público, de mostrar y mostrarse, está la voluntad de evitar el olvido. Es otra forma del “nunca más”.
Mediada por la ficción -aunque sea “levemente” como él mismo define a su creación- la única historia que se cuenta, porque de eso se trata, de una única historia, actualiza a través de la escritura y de la lectura, retazos de un tiempo que por momentos parece eterno, de acontecimientos que son fragmentos de otro mayor que se incrusta en la historia misma del país. Así se deslizan relatos que hablan de la fortaleza de la madre de Pedro B. o de la absurda situación de Haroldo, protagonista de “Tratamientos especiales”, relato que al mismo tiempo tensa y provoca una sonrisa puesto que el narrador, con escasas afirmaciones, pone en escena el pensamiento obtuso de los dueños de vidas ajenas, o también quiero mencionar el relato que tiene como protagonista a Juan Carlos H., episodio hecho historia en el doble juego de escribir y no escribir, de decir o de callar, en esa treta del débil que se vuelve fuerza. Son historias de resistencia, pero de resistencia nacidas al calor de las palabras, del sentimiento. Porque si bien la narración se caracteriza por una retórica despojada, su estética radica en mostrar tanto momentos de la vida privada como referencias que permiten entrever instancias de la vida pública del narrador. Al mismo tiempo, esa retórica logra transmitir los pequeños resquicios que los protagonistas se permiten en medio del encierro y de las formas más atroces de humillación. Qué es sino “Don Alejo”, relato en el que la lectura opera con la maravilla de la doble dimensión que ofrece: el encierro y la lectura generan ese espacio en el que nadie puede ingresar sino sólo el texto y el yo y sin embargo, produce el milagro de trasladar al otro el placer del texto.
Todo el libro está, además, atravesado por marcas contextuales que son claros indicios que deja el autor al señalar espacios y tiempos inconfundibles, confirmando que no hay una escritura que no sea un pequeño inicio de una autobiografía.
Pablo Bohoslavsky dibuja los distintos protagonistas desde el lugar del ojo atento, de quien indaga el interior de los protagonistas porque su proximidad con lo narrado lo convierta en observador y en protagonista que comparte sufrimientos, desazón, dolor y hasta las mínimas alegrías. Pero también indaga en los propios dolores, reconoce sus silencios y los desliza casi en puntas de pies. Permítanme ver al autor en “Buenos muchachos” y compartir su azoramiento durante el encuentro con el carcelero, y resaltar el cuidado que le imprime a la historia para no hacer de ese tiempo una utilización personal. Lo logra, sin dudas, porque generosa y solidariamente, siempre tuvo presente que “había compartido su infortunio con otros miles, entre 1976 y 1983”.
Se trata de un narrador que está incrustado en el relato y al mismo tiempo, es quien, habiéndose tomado un tiempo, como dice en el prólogo Juan Sasturain, lo ve desde la evocación, una evocación que se hace presente en cada uno de los hechos, en cada uno de los momentos decisivos. Y es también un homenaje a todos aquellos que encubiertos o al desnudo están en estas páginas: esos hombres que tienen nombre aunque no estén explicitados, o esa mujer madre que es una y es todas.
La otra referencia que quería hacer la tomo de palabras de Marc Augé quien al analizar el concepto de “deber de memoria histórica” afirma que quienes están sujetos a este deber son los que no fueron testigos directos o víctimas de hechos que la memoria debe mantener. Y esto es así, sostiene, porque los que sobreviven al horror no precisan de ese recordatorio. Pablo Bohoslavsky encubre y descubre, oculta y muestra en un juego permanente por decir un trozo doloroso de su vida para resignificarlo en una instancia creativa y por ello mismo plena de vida y de proyección. Se trata, en definitiva de ese momento en el que la vida personal se mete en la vida del lector, momento que a mí, como lectora, me llega de la mano de “El reencuentro”, relato final en el que, apelando y hasta jugando con una dosis de intriga y de suspenso va construyendo el camino hacia esa figura que reúne, como la vida misma, el odio y la pasión, el deseo y la repulsión. Las imágenes se suceden entremezcladas con el olvido y la necesidad de recuperar lo que la memoria cuidadosamente conservaba. La selección lexical toma una dimensión que lleva al lector a participar de ese momento en el que casi puede sentirse la respiración, la ansiedad y el miedo. “Desorientándose, perdiéndose, pero encontrando el rumbo, solo” dice la voz narradora para llegar a ese momento en el que el encuentro se transforma en un gesto inquietante: “La rodeó, para verla la cara y los brazos” y es allí donde se reúnen los dos tiempos, donde el pasado se hace presente, donde comienza, tal vez, el tiempo de restañar heridas, de “saldar una deuda conmigo mismo”. Y es la palabra la que sutura el dolor. Es Cierta fortuna la que le permite mirarla un largo tiempo y dudar, finalmente si “el tiempo se había detenido o retrocedido 25 años.”
Pablo Bohoslavky sobrevivió al horror y aprendió a sacar las palabras del encierro para dejarlas que se diseminen, que levanten vuelo y que renazcan en cada uno de esos episodios que hoy nos acerca envueltos en Cierta fortuna. Desenvolverlos es lograr que el olvido no entre en nuestras vidas.
María del Pilar Vila