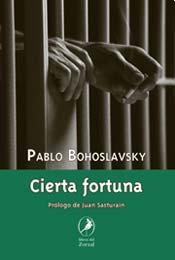Cierta fortuna, retoño del árbol carnal, generoso y cautivo
Pablo Bohoslavsky somete la memoria del pasado a un procesamiento estético: recuerda, recuerda y escribe ¿relatos autobiográficos? La temporalidad propia del relato breve se nutre de un pasado activo, tanto es así que, entre las acepciones de narrar, que proviene de refero, están las de restituir, restablecer, retroceder, volver hacia atrás. Tiempo y memoria intervienen en la construcción de una voz narradora que relata y ordena otras voces, en textos polifónicos.
Algunas convenciones de la especie narrativa cuento: brevedad, reducción del campo narrativo en acción concentrada, descripciones puntuales, estructura tripartita, final sorpresivo son marcas genéricas rastreables en los 18 relatos de Cierta fortuna, pero no podríamos afirmar que se trata de cuentos propiamente dichos, dejamos en el horizonte de expectativas del lector la catalogación genérica, nos inclinamos por considerarlos textos narrativos que tienen mucho de cuento pero también de memorias, de crónica, de testimonio, de “apuntes del natural de pretensión anecdótica” como los define Juan Sasturain en el Prólogo a la edición, que hoy presentamos.
Un rasgo caracterizador de estos cuentos es la resolución de situaciones dolorosas, crueles y hasta patéticas por el humor, que no apunta al estallido de la carcajada sino al esbozo de la sonrisa, relajadora de tensiones, de descanso intelectual, zancadilla al abismo del golpe bajo, es el caso de “Empeños maternales”, “Sanaciones urinarias” y “Tratamientos especiales”.
El discurso literario siempre se nutre de múltiples y variadas fuentes y en especial la poesía suele ser la síntesis de diversas y distantes tradiciones. La cárcel siempre fue un tópico en la tradición literaria, desde aquel prisionero del romance castellano que lamenta la muerte de la avecilla que le cantaba al albor, único testigo del día y de la noche, pasando por la imagen del amor cortés, con su tópica visión del amor como una cárcel. En el siglo XIV el Arcipreste de Hita se queja de sufrir una situación de cárcel, luego se hará verbo poético el poderoso concepto de la cárcel de amor, en los poetas místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús (s. XVI). Federico García Lorca, ya en el siglo XX, transita la huella de San Juan y de los poetas áureos Garcilaso, Quevedo y Góngora, cuya poesía abrevando también en la mejor tradición petrarquista, desarrolla el tópico de la cárcel de amor. En sus Sonetos del amor oscuro, el poeta granadino dice: “Así mi corazón de noche y de día, /preso en la cárcel del amor oscura, /llora sin verte su melancolía”.
Es claro que los textos que hoy nos ocupan, lejos están del tratamiento poético del tópico, sin embargo la cárcel, espacio excluyente de la anécdota y del drama humano que sucede entre sus muros, no es tan ajena a la tradición tópica. Ya que el trino de los gorriones plebeyos que avisan del amanecer a los cuatro “hombres en tinieblas”, abandonados por los “hombres invisibles”, en el primer relato que da título al libro, es un gesto poético del tópico; como lo es también la enorme dignidad del protagonista de “La confesión”, Juan Carlos H. el líder ferroviario que no se deja sobornar y para quien la cárcel es preferible a la traición de las convicciones propias y al compromiso militante. El poeta español Marcos Ana (1920), preso en las cárceles franquitas, durante veintitrés años, por su fidelidad al ideario comunista y a la lucha contra el fascismo, retoma el tópico en Te llamo desde un muro (Poemas de la prisión) de 1961,”La tierra no es redonda: /es un patio cuadrado /donde los hombres giran /bajo un cielo de estaño.”... “Y entonces digo: ´el mundo /es algo más que el patio /y estas losas terribles /donde me voy gastando´” (“Mi corazón es patio”). El patio de una cárcel es la única cala de aire libre, para el preso es su mundo. La cárcel en Cierta fortuna, espacio de clausura de la libertad y de la dignidad, es el lugar de códigos sin lógica, donde el poder arbitrario y omnímodo de los carceleros humilla diariamente al individuo que se resiste o destruye al más débil. Impacta al lector “Cuerpo humano: una máquina perfecta”, “... y aquí estoy entero” se confiesa a sí mismo Pedro B. en las vísperas de su liberación, no pueden decir lo mismo Juan Carlos H. y Honorio que sucumbieron y sus mentes confusas se debaten en tensión entre deseo y realidad.
Ese es el fin último de la cárcel en tiempos de dictadura, destruir al hombre político, al militante, al luchador, al que había apostado a una sociedad más justa, pero esos cinco largos años encarcelados no le ataron el alma a Pedro B. (y a su alter-ego Pablo B.), no anularon su inteligencia, no destruyeron su capacidad de pensar, no bloquearon su poder de sobrevivir. Y por eso, hoy el hijo de Sofía puede crear a un personaje de ficción, este Pedro B. que hace visible una herida del pasado, que el presente no ha cerrado, sobre todo hoy, que desde sectores recalcitrantes se cuestiona ¿por qué después de tantos años recuerdan? como si los años pudieran dar cuenta de los mecanismos de la memoria...
Cierta fortuna, retoño del árbol carnal, generoso y cautivo, es un eslabón más de la larga cadena de textos literarios que dan testimonio de la resistencia como forma de vencer el olvido, de la voluntad de reconstruir una memoria colectiva, de la necesidad de sobrevivir para contar la historia.
Quiero terminar este comentario con los versos del poeta Miguel Hernández, víctima también de las cárceles franquistas, en estos días del centenario de su nacimiento, y que antes de morir escribió: Dejadme la esperanza”
Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas de mi pecho: dan espuma a mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodones
como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua en el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.
Porque unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada,
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida. (“El herido”, Parte II en El hombre acecha, 1938)
Por Lic. Gloria Siracusa
Neuquén, 1 de octubre de 2010