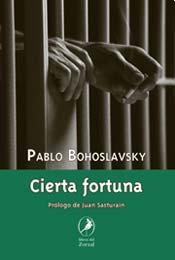Volver a ser los que siempre fuimos
Cierta fortuna es un libro necesario y oportuno, más allá de toda consideración en el plano estrictamente literario, porque además de una obra literaria es un aporte valioso al campo cultural en general, y especialmente a la vida política y social de nuestro país. Significa un avance sobre los maniqueísmos absolutos, por otra parte ajenos y reñidos con el arte.
Y esta condición de necesariedad, como generalmente ocurre, sólo la advertimos cuando los hechos suceden, como decantación de muchos otros sucesos que coadyuvan para la aparición del fenómeno nuevo que hace ese aporte y que significa un salto cualitativo en el orden que sea.
Las visiones maniqueas sobre la vida cotidiana en nuestro país durante la dictadura produjeron, además de otros conflictos, el enfrentamiento entre los exiliados y quienes nos quedamos, provocado por varios de los recién repatriados, que produjeron una ruptura en el campo intelectual, haciendo reproches e imputaciones más o menos veladas o directamente explícitas en otros casos. Los más activos en este rol fueron Osvaldo Bayer y Osvaldo Soriano, a mediados de los '80. Intentaron demonizar a la mayor parte del campo intelectual y artístico que vivió en el país en esos años, como si necesariamente hubiera sido cómplice del régimen. Guardo entrevistas de esa época y contratapas de “Página/12” donde desplegaron esa postura, espacio que albergó la mayor parte del debate.
El último coletazo de esa disputa, exacerbada por las leyes de obediencia debida y punto final, fue la crítica descalificadora que recibió por parte de algunos intelectuales del exilio la novela de Liliana Heker, El fin de la historia, ya en los '90. Sin juzgar sus méritos o debilidades literarias, le quisieron imputar apología de la delación a la autora, porque trató con cierta neutralidad ideológica al personaje Leonora, que estaba cautiva en la ESMA y se había convertido en colaboracionista del masserismo. ¿Qué pretendían que hicieran la escritora? ¿Que mutara en un panfleto su novela? ¿Que su personaje se arrepintiera repentinamente y atentara contra sus verdugos, ofrendando su vida? ¿Que no hubiera dado cuenta de ese aspecto de la terrible vida tras los muros, la de los “quebrados”, los así llamados porque negociaron con sus carceleros la supervivencia?
Esta dicotomía fue cediendo con los años y terminó de aplacarse con la nueva politica de derechos humanos desde 2003, al ser derogados los indultos a los militares y declararse la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que reabrió la posibilidad de juzgar a todos los represores en múltiples juicios por la verdad en todo el país. Era cierto, como afirmaron siempre los organismos defensores de los derechos humanos, que sólo la verdad y la justicia comenzarían a cerrar, lenta y paulatinamente, la brechas de la fragmentación social que la dictadura impuso con el terrorismo de Estado y el saqueo económico instaurado con las recetas del neoliberalismo, dos caras de un mismo designio: un renovado y reforzado pacto con el imperialismo, adhiriendo plenamente a su Doctrina de la Seguridad Nacional.
Ese devenir, lento y trabajoso, hizo posible la aparición de Cierta fortuna, paralelo al proceso personal que su autor debió atravesar para afrontar la escritura de sus textos, y que él nos contará enseguida. Se modificó notablemente el contexto político-cultural y puede narrarse la experiencia límite de haber sido preso político de la dictadura desde otro lugar, con otro abordaje, sin el riesgo de ser acusado de estetizar la tragedia o de mostrar a los represores como “seres humanos”, como les pasó a Roberto Benigni con su película “La vida es bella” o al director de “La caída” recientemente, sobre los últimos días de Hitler en su bunker ante el avance de las tropas aliadas.
Pablo Bohoslavsky no ha hecho otra cosa, dicho muy sintéticamente, que lo que Ricardo Piglia define en Crítica y Ficción, cuando afirma que la especificidad de la ficción está en la relación con la verdad, que ficcionalizar lo real es lo que hace grande la ficción.
La subjetividad recuperada
En un artículo del 30 de agosto pasado, José Pablo Feinmann afirma que el poder empieza con la conquista de la subjetividad de los habitantes y la construcción de un sujeto-Otro, alienado de su propio yo. Por lo tanto, desarticular ese poder omnímodo que fue el terrorismo de Estado, pasa, en primer y en último término, por la recuperación, la reapropiación de la subjetividad de los ciudadanos, puesta al servicio nuevamente de los destinos personales y sociales.
Y es muy evidente que en eso estamos, como lo demuestra Cierta fortuna, que es una creación refinadamente destilada a lo largo de casi treinta años de la vida de su autor, lapso más extenso todavía del que llevamos desde la restauración de las instituciones democráticas.
Yendo con más precisión al libro, creo que Cierta fortuna se define a sí mismo en un diálogo breve, luminoso y sabio, de las páginas 29 y 30, que operan a modo de clave, de premonición o de anticipo ético y estético, como se prefiera:
“- ¿Qué lee, interno?
- Una novela, señor celador.
- ¿De qué se trata, si se puede saber?
- Acerca de cómo los hombres cambian según las circunstancias. Los que parecen buenos no lo son tanto, ni los malos tampoco. Todos, en algún momento, mostramos acciones que nos enorgullecen y en otro cometemos actos que nos avergüenzan."
Creo que con esa impronta fue escrito Cierta fortuna, fiel a esa consigna de un humanismo militante, de una fidelidad a los claroscuros de la vida, a la gama de grises que en toda situación puede encontrarse, a las paradójicas circunstancias que se suscitan aún en las extremas polaridades que vinculan a las víctimas con sus victimarios. En esa enorme riqueza, en esa cantera buscó y encontró Pablo Bohoslavsky la mayor parte de sus textos y, con seguridad, cimentó el espíritu de toda la obra.
Por otra parte, creo que esta colección de relatos puede leerse como una novela, aunque eso, por supuesto, no signifique ni un galardón ni un demérito. Es simplemente una observación, una opinión. No es demasiado novedosa mi ocurrencia, pues la primera novela moderna, el Quijote, tiene una estructura similar: capítulos virtualmente cerrados, con una aventura completa, una anécdota que cumple su parábola, y que en conjunto produce la legítima impresión de obra integral y abarcadora de todas las peripecias.
Esta tradición tiene, por supuesto, muchos seguidores, algunos de los cuales todavía originan debates y estudios, como los relatos de Winnesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, o los célebres Dublineses de Joyce, y entre nosotros, por tomar un autor contemporáneo y consumado cuentista, el Isidoro Blaisten que se despidió de la vida dejándonos su única novela, Voces de la noche, donde engarza relatos breves que alcanzan su clímax y resolución en sí mismos, para retomar personajes y acciones en el siguiente, hasta un final plausible y aceptable para el lector.
Además, la estructura de Cierta fortuna parte de un primer relato, el que da título al libro, donde se presenta una situación que origina el escenario de los restantes textos, con excepción de un par de ellos con los presos ya liberados y reencontrándose casualmente con algunos represores, y el último, donde hay una culminación y balance de la experiencia, muchos años después.
Entre ambos extremos, un conjunto de variadísimos sucesos en el mismo ambiente, la cárcel, un territorio literario como tantos, más restringido por cierto y también más dramático.
Para finalizar quiero recordar unas palabras de Jorge Semprún, español republicano exiliado en Francia que se unió a los partisanos de la resistencia contra el nazismo y terminó apresado y confinado en el campo de concentración de Buchenwald.
Liberado al terminar la guerra, en 1945, quiso registrar inmediatamente sus vivencias de prisionero pero le fue imposible. Medio siglo después, cuando logró escribir sobre ese tiempo y dio a conocer La escritura o la vida, explicó que “no era imposible escribir; habría sido imposible sobrevivir a la escritura. Por eso tuve que elegir en ese momento entre la escritura o la vida, y opté por la vida.”
Y de ese libro quiero leer una cita que Semprún hace de un escritor amigo, Claude Edmonde Magny, que dice lo siguiente:
“Nadie puede escribir si no tiene el corazón puro, es decir, si no está suficientemente desapegado de sí mismo”.
Semprún, finalmente, no se resiste a hacer una interpretación en un contexto mayor: “La escritura, si pretende ser algo más que un juego, que un envite, no es más que una dilatada, interminable, labor de ascesis, una forma de desapegarse de uno mismo asumiéndose; volviéndose uno mismo porque se ha reconocido, se ha dado a luz al otro que se es siempre.”
Por Raúl O. Artola